Introducción
Diferentes programas de entrenamiento de fuerza conducen a diversas respuestas adaptativas que se manifiestan post-ejercicio, constituyendo un elemento crítico en la optimización del rendimiento deportivo. Dado que las adaptaciones fisiológicas fundamentales ocurren durante la fase de recuperación (1), comprender la progresión temporal de los marcadores biomecánicos, fisiológicos y perceptuales es esencial para garantizar una preparación óptima para el siguiente estímulo de entrenamiento.
La evidencia actual (2, 3, 4, 5) sugiere patrones temporales diferenciados de recuperación según diversos parámetros :
- Daño muscular: >4 días
- Producción de fuerza máxima: 3-5 días
- Capacidad de trabajo total:
- Sesiones de bajo volumen: 2-3 días
- Sesiones de alto volumen: >4 días
En este sentido, la investigación de Radaelli y cols. (2), demostró que tras un protocolo de flexión unilateral de codo (4 series al 80% 1RM), sujetos no entrenados requirieron más de 72 horas para restablecer su fuerza muscular, mientras los marcadores de daño muscular permanecieron elevados incluso después de 96 horas.
Estudios posteriores (6) con protocolos de alta intensidad (5×5 repeticiones al 80% 1RM más una serie hasta el fallo en sentadillas) han revelado una secuencia temporal característica:
- Reducción inmediata de la contracción isométrica voluntaria máxima (4 horas post-ejercicio)
- Disminución persistente del rendimiento en salto vertical (hasta 48 horas)
- Elevación de creatinquinasa sérica (pico a las 24 horas)
- Desarrollo progresivo de dolor muscular tardío (hasta 72 horas)
Una limitación metodológica significativa en la literatura existente es la falta de familiarización previa de los sujetos con los protocolos de entrenamiento. Un protocolo de estudio representa un nuevo estímulo que puede magnificar artificialmente el daño muscular y prolongar los tiempos de recuperación, incluso en individuos entrenados, debido a la ausencia del "efecto de esfuerzos repetidos" - un fenómeno adaptativo que genera resistencia al daño muscular tras exposiciones repetidas.
Afortunadamente, el presente estudio abordó esta limitación mediante la implementación de períodos de familiarización previos al análisis de la recuperación, permitiendo una evaluación más precisa de la influencia de diferentes intervalos de recuperación sobre la evolución temporal de los marcadores de fatiga en el entrenamiento con sobrecarga.
El estudio
Catorce hombres (edad: 24 ± 2 años) con al menos 1 año de experiencia en entrenamiento de fuerza participaron del estudio. El protocolo experimental se estructuró en dos fases distintivas: familiarización y evaluación.
La fase de familiarización, que se extendió durante cuatro semanas con dos sesiones semanales, permitió a los participantes optimizar su técnica en dos ejercicios fundamentales: media sentadilla en máquina Smith y prensa de piernas. Cada sesión incorporó cinco series de 8-10 repeticiones hasta el fallo muscular concéntrico, con períodos de recuperación establecidos en 2 minutos entre series y 5 minutos entre ejercicios. La carga se ajustó dinámicamente para mantener el rango de repeticiones objetivo.
En la fase de evaluación, los participantes experimentaron tres condiciones de recuperación (24, 48 y 72 horas) asignadas aleatoriamente. El protocolo de entrenamiento se mantuvo idéntico al de familiarización, con la particularidad de que las cargas utilizadas en la primera sesión de cada semana se replicaron en la segunda. Se estableció un intervalo de 5-7 días entre la segunda sesión semanal y el inicio de la siguiente semana experimental.
La evaluación incorporó múltiples parámetros:
- Biomecánicos: salto con contramovimiento (CMJ) y contracción isométrica voluntaria máxima (MVIC) en sentadilla
- Fisiológicos: niveles de creatina quinasa (CK) plasmática
- Perceptivos: escala Likert para el dolor muscular de aparición tardía (DOMS)
Para garantizar la precisión en la cuantificación del estímulo de entrenamiento, se monitorizaron tanto el volumen de carga total (VL) como el volumen de carga de la primera serie (FSVL), proporcionando una medida objetiva de la intensidad y el volumen total de cada sesión.
Resultados
Volumen de carga: VL experimentó una reducción significativa tras 24 horas de recuperación, mientras que los intervalos de 48 y 72 horas mostraron tendencias divergentes: una ligera disminución y un modesto incremento, respectivamente, aunque ninguno alcanzó significación estadística (Figura 1).

Volumen de carga de la primera serie. Se observaron reducciones significativas en los intervalos de 24 y 48 horas post-ejercicio. El periodo de 72 horas no produjo alteraciones significativas en este parámetro (Figura 2).

Rendimiento neuromuscular: Tanto CMJ como MVIC exhibieron mejoras significativas únicamente tras 72 horas de recuperación. Notablemente, los valores de MVIC a las 72 horas superaron significativamente a los registrados en los intervalos de 24 y 48 horas (Figuras 3 y 4).


Creatinquinasa: CK mostró una tendencia al incremento entre las 24 y 48 horas, normalizándose a las 72 horas, donde sus niveles fueron significativamente inferiores a los observados en los intervalos previos (Figura 5).

DOMS: Se intensificó significativamente durante las primeras 48 horas, retornando a niveles basales a las 72 horas, momento en el cual fue significativamente menor que en los períodos anteriores (Figura 6).

¿Qué significa esto?
Los resultados arrojaron que después de un protocolo intenso de entrenamiento de piernas (10 series hasta el fallo muscular en ejercicios multiarticulares), los indicadores de rendimiento y los biomarcadores de daño muscular requirieron 72 horas para retornar a sus valores basales.
Aunque los investigadores sugieren un período mínimo de recuperación de 48 horas, el análisis detallado de los datos señala que este intervalo resulta insuficiente. Los datos muestran que las respuestas fisiológicas y perceptuales alcanzaron niveles óptimos a las 72 horas post-ejercicio, lo que constituye un marco temporal más apropiado para la recuperación completa.
Esta discrepancia entre las conclusiones de los investigadores (48 horas) y lo que sugieren los datos (72 horas) probablemente se deriva de un enfoque centrado en la significación estadística, en lugar de considerar la trayectoria completa de recuperación fisiológica. Sin embargo, antes de establecer recomendaciones definitivas, es fundamental examinar variables contextuales adicionales.
#1. Daño muscular y recuperación
La investigación actual sugiere un marco temporal de recuperación superior a 96 horas cuando se realizan sesiones de alto volumen hasta el fallo muscular, aunque este período puede optimizarse mediante una adecuada aclimatación previa, el tiempo de recuperación sigue siendo de al menos 3 días.
Por ejemplo, Gibala y cols. (3) demostraron que, en sujetos entrenados, la ruptura de la fibra muscular inducida por el ejercicio con sobrecargas se repara esencialmente después de 5 días de inactividad. Esta observación concuerda con los hallazgos de Ferreira y cols. (5), quienes observaron que el dolor muscular se elevó significativamente durante las 72 hrs post-ejercicio, con normalización a valores basales a las 96 horas, al realizar 8 series de press de banca hasta el fallo con cargas del 90% de 10RM.
La respuesta bioquímica del tejido muscular, medida a través de los niveles de creatinquinasa, muestra un patrón similar. Investigaciones adicionales revelan una elevación sostenida de este marcador hasta 72 horas post-ejercicio, con normalización completa a las 168 horas en protocolos de entrenamiento de cuerpo completo que incorporan tanto ejercicios compuestos como de aislamiento (7).
Las implicaciones prácticas de estos hallazgos son sustanciales: para optimizar la recuperación muscular en programas que incluyan más de 10 series hasta el fallo en movimientos compuestos, se recomienda limitar la frecuencia de entrenamiento a dos sesiones semanales por grupo muscular. Esta recomendación coincide con las directrices previamente publicadas en otros estudios (7, 8, 9).
#2. Recuperación en la producción de fuerza y potencia
Los resultados de este estudio sugieren una recuperación significativamente superior en la producción de fuerza (MVIC) y potencia (CMJ) tras 72 horas de descanso, en comparación con períodos de 24 y 48 horas. Esta observación encuentra resonancia en la literatura científica existente sobre la recuperación neuromuscular post-entrenamiento con sobrecargas (10, 11).
Marshall y colaboradores (11) observaron que, el torque isocinético voluntario máximo requirió 48 horas para su restablecimiento. Este protocolo, ejecutado en sujetos entrenados, incorporó variantes de sentadillas, press de banca, remo, arranque, dominadas y cargadas colgantes, con intensidades entre 4-6 RM y 10-12 RM.
En poblaciones sin experiencia en entrenamiento de fuerza, los períodos de recuperación parecen ser más prolongados. En mujeres desentrenadas, se ha visto que la fuerza máxima permanece comprometida (91-94% de los valores basales) incluso después de 48 horas, tras realizar un protocolo de prensa de piernas de 5 series a 10 RM (12). De manera similar, Ide y cols. (13) observaron que el torque máximo isocinético del bíceps requirió más de 96 horas para su recuperación completa tras un protocolo intensivo de curl predicador.
#3. Disminución en el volumen de entrenamiento
FSVL exhibió reducciones significativas tanto a las 24 como a las 48 horas post-entrenamiento, mientras que VL mostró una disminución significativa únicamente en el período de 24 horas.
Aunque los investigadores cuestionaron la validez de FSVL como indicador del rendimiento global durante la sesión de entrenamiento, creo que puede mantener una utilidad como marcador de recuperación. Por ejemplo: si realiza 10 repeticiones hasta el fallo muscular con 100kg en una primera sesión, y en una segunda sesión solo realiza 7 repeticiones con el mismo peso, probablemente no se ha recuperado adecuadamente, independientemente de posibles compensaciones en series subsiguientes.
Esta interpretación se respalda en la persistencia de múltiples marcadores de fatiga a las 48 horas, aun cuando el volumen total de carga no disminuyó en demasía. El VL también se puede utilizar como un indicador de recuperación, dado que se correlacionó con los cambios en FSVL, CMJ, MVIC y DOMS. Sin embargo, el volumen de carga es una métrica cruda y solo será útil si está utilizando una carga, rangos de repeticiones y ejercicios similares en todas las sesiones.
Conclusiones e implicaciones prácticas
- Para el entrenamiento de alta intensidad del tren inferior que involucra movimientos compuestos hasta el fallo muscular, particularmente con volúmenes superiores a 10 series, se requiere un período mínimo de 72 horas para garantizar una recuperación adecuada. Este intervalo temporal no es uniforme, sino que fluctúa en función de variables específicas como la arquitectura muscular involucrada, la naturaleza del ejercicio, el volumen total y la proximidad al fallo muscular.
- La monitorización de la recuperación puede realizarse mediante indicadores prácticos como el volumen de carga total o el rendimiento en la primera serie de entrenamiento. Sin embargo, la fiabilidad de estos marcadores está condicionada a la consistencia en la selección de ejercicios, rangos de repeticiones y cargas de trabajo.
- La fatiga fisiológica acumulada inducida por sesiones previas de entrenamiento tiene la capacidad de obstaculizar el rendimiento biomecánico y perceptivo posterior. Debe permitir de 3 a 5 días de recuperación para un entrenamiento compuesto por cargas pesadas hasta el fallo, si se requiere el mantenimiento o la recuperación de este tipo de marcadores de rendimiento. En contextos donde se busca una progresión sistemática del volumen de entrenamiento, resulta conveniente respetar intervalos mínimos de 48 horas (idealmente >72 hrs), para asegurar una recuperación completa tanto biomecánica como perceptiva.
- Para aquellos que no tienen acceso a herramientas costosas o complejas para la evaluación del bienestar atlético (como plataformas de fuerza o análisis de CK plasmática), las escalas Likert de DOMS parecen ser lo suficientemente sensibles como para determinar la preparación del atleta y completar una sesión planificada. Se recomienda familiarizar a los deportistas con estos instrumentos de evaluación e implementarlos alrededor de las sesiones de entrenamiento para un monitoreo efectivo del estado de recuperación percibido.
Creo que este estudio presenta limitaciones metodológicas significativas. En primer lugar, la naturaleza aguda de la investigación impide extrapolar los hallazgos hacia adaptaciones crónicas, específicamente en términos de hipertrofia y ganancias de fuerza muscular. Por consiguiente, es posible que el cuerpo se adapte y la recuperación mejore con el tiempo, lo cual sugiere la necesidad de investigar la manipulación de intervalos de recuperación tanto en el contexto agudo como crónico, considerando la acumulación de fatiga.
La especificidad del protocolo experimental —centrado en movimientos compuestos de miembros inferiores con alto volumen (>10 series) hasta el fallo muscular— limita la generalización de los resultados. Los patrones de recuperación podrían variar significativamente según el grupo muscular, la selección de ejercicios y/o volúmenes de entrenamiento. Por ejemplo:
Es particularmente relevante considerar que el entrenamiento hasta el fallo muscular incrementa sustancialmente el tiempo requerido para la restauración de la función neuromuscular y la homeostasis metabólica-hormonal (8). Evitar el fallo muscular podría facilitar una recuperación más eficiente, permitiendo una mayor frecuencia de entrenamiento y un retorno más rápido a las condiciones óptimas de rendimiento.
Referencias
1) Bishop, Jones, & Woods. (2008). Recovery from training: a brief review
2) Radaelli y cols. (2012). Time Course of Strength and Echo Intensity Recovery After Resistance Exercise in Women.
3) Gibala y cols. (2000). Myofibrillar disruption following acute concentric and eccentric resistance exercise in strength-trained men.
4) Raastad y cols. (2003). Recovery of skeletal muscle contractility and hormonal responses to strength exercise after two weeks of high-volume strength training.
5) Ferreira y cols. (2017). Dissociated time course between peak torque and total work recovery following bench press training in resistance trained men.
6) Davies, Carson, & Jakeman. (2018). Sex Differences in the Temporal Recovery of Neuromuscular Function Following Resistance Training in Resistance Trained Men and Women 18 to 35 Years.
7) Machado y cols. (2010). Short Recovery Augments Magnitude of Muscle Damage in High Responders.
8) Morán-Navarro y cols. (2017). Time course of recovery following resistance training leading or not to failure.
9) Machado y cols. (2012). Short Intervals Between Sets and Individuality of Muscle Damage Response.
10) Latella y cols. (2017). Effects of acute resistance training modality on corticospinal excitability, intra-cortical and neuromuscular responses.
11) Marshall & Paul. (2018). The fatigue of a full body resistance exercise session in trained men.
12) Häkkinen (1995). Neuromuscular fatigue and recovery in women at different ages during heavy resistance loading.
13) Ide y cols. (2011). Time Course of Strength and Power Recovery After Resistance Training With Different Movement Velocities.
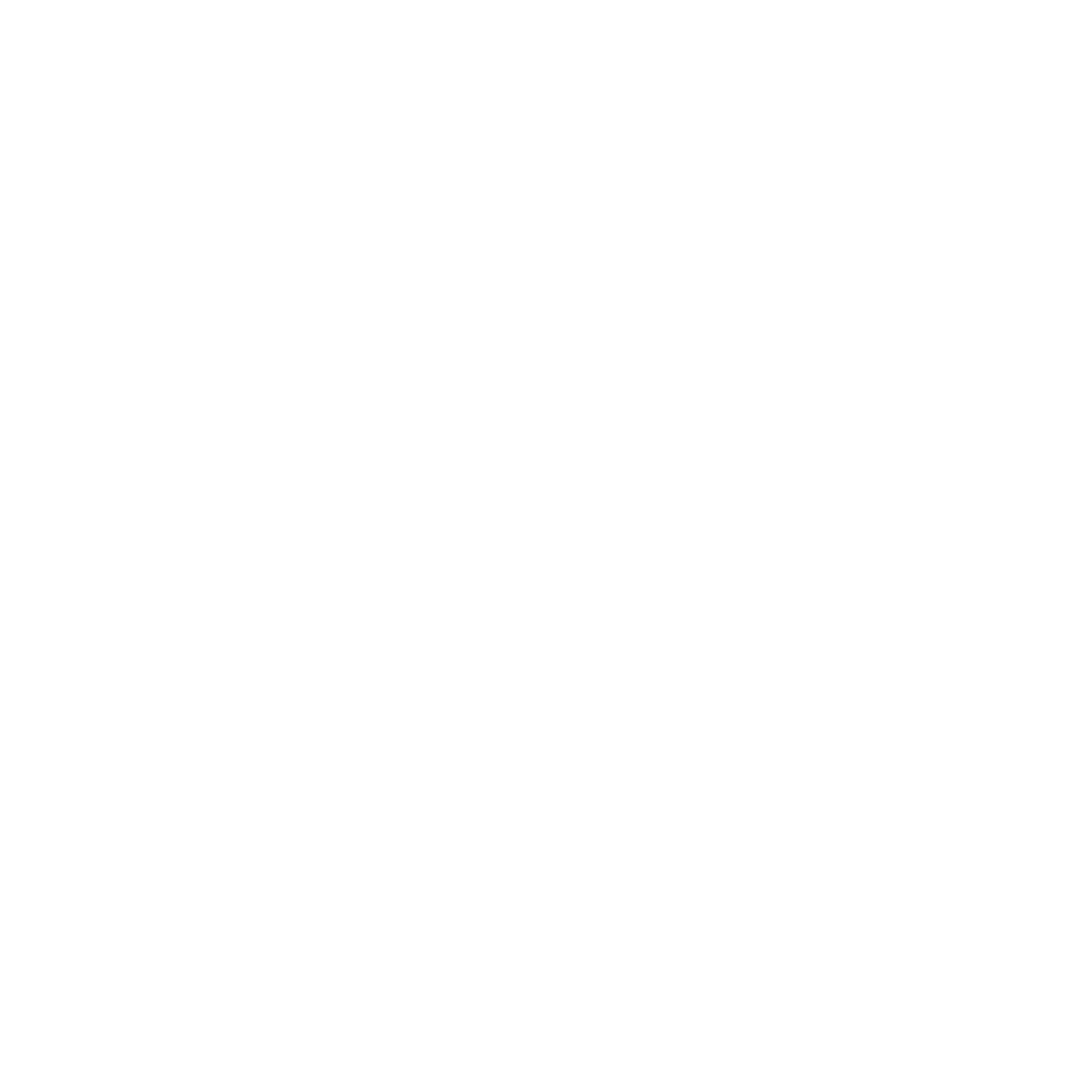
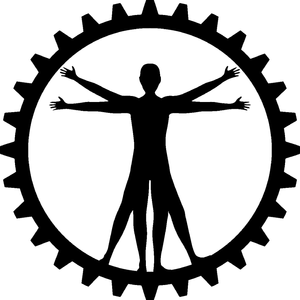







Discusión de miembros