Introducción
El propósito del entrenamiento con cargas consiste en inducir adaptaciones neuromusculares que, a menudo, resultan en mejoras en la fuerza y en el aumento de la masa muscular. Estas mejoras están acompañadas por el fenómeno de la fatiga. La fatiga se refiere a la incapacidad de generar la máxima fuerza muscular de manera voluntaria (1). En la práctica, se manifiesta en la disminución del número de repeticiones que podemos realizar en una serie determinada o en la reducción de la carga que podemos manejar en el día siguiente a una sesión de entrenamiento intensa.
La fatiga neuromuscular generada por el entrenamiento tiene dos componentes: fatiga periférica y fatiga central. La fatiga periférica se localiza en los músculos directamente involucrados en la actividad física. Durante el ejercicio, la tensión mecánica sobre las fibras musculares y la acumulación de diversos productos metabólicos disminuyen la capacidad del músculo para producir fuerza. Por otro lado, la fatiga central se refiere a la fatiga del sistema nervioso central, es decir, la corteza motora y la médula espinal. No debe confundirse con la sensación de dolor físico y mental que sigue al entrenamiento; más bien, se trata de la incapacidad de activar un músculo a su máxima capacidad. Esto es causado por una disminución en la actividad de las neuronas motoras, un aumento en la retroalimentación inhibitoria aferente y una reducción en la respuesta de las neuronas motoras individuales. A diferencia de la fatiga periférica, la fatiga central afecta a todo el cuerpo y puede ser inducida por diversos tipos de entrenamiento, incluyendo el de fuerza y el cardiovascular.
A menudo se menciona que la recuperación de la fatiga central es más complicada y prolongada que la recuperación de la fatiga periférica. Sin embargo, ¿es esta afirmación realmente válida? Abordemos un estudio cuyo objetivo fue analizar las respuestas neuromusculares y cinemáticas inmediatamente después y 24 horas después de una sesión de ejercicios centrados en la fuerza y la potencia.
El estudio
10 atletas (4 mujeres y 6 hombres) especializados en atletismo, en específico en carreras de velocidad y salto de longitud (100 m: 10,44 ± 0,37 sg y 11,73 ± 0,34 sg, para hombres y mujeres, respectivamente) participaron del estudio. Se utilizaron pruebas de entrenamiento de fuerza (1RM Sentadilla: 190,0 ± 38,0 kg y 107,5 ± 12,0 kg, para hombres y mujeres, respectivamente).
Cada atleta completó dos sesiones: una centrada en la fuerza máxima y otra en la potencia. Cada sesión comprendía 3 ejercicios con 4 series de 5 repeticiones y 3 minutos de descanso: sentadilla, sentadilla búlgara y empuje de fuerza con impulso (push press). En la sesión de fuerza, se empleó una carga con una tasa de esfuerzo percibido (RPE) de 16-17 de 20, lo que indica un nivel muy intenso. Para el entrenamiento de potencia, se utilizó el 30% de la carga de la sesión de fuerza.
Se realizaron pruebas antes, inmediatamente después y 24 horas después de cada sesión para evaluar los niveles de fatiga y recuperación en todos los atletas. Se llevaron a cabo pruebas de salto vertical sin ayuda de los brazos (CMJ), contracción voluntaria isométrica máxima (MVC) durante una extensión de rodilla y una evaluación del índice de activación central (CAR). También se midió el nivel de lactato en sangre antes y 4 minutos después de la sesión.
Resultados
- Los autores encontraron diferencias significativas entre las sesiones de fuerza y potencia en cuanto a la duración de la repetición, el impulso, el trabajo total y la potencia media de cada ejercicio. Siendo la sesión de fuerza la que tuvo valores mayores en la duración, impulso y trabajo, y valores menores de potencia que la sesión de potencia (Tabla 1).
Duración de la repetición (s)** | Impulso (N/s)** | Potencia media (W)** | Trabajo total (J) | |
FUERZA MÁXIMA | ||||
Sentadilla | 3.4 ± 0.3 | 5676 ± 1854 | 528 ± 245 | 1791 ± 756* |
Sentadilla Búlgara | 3.3 ± 0.3 | 4578 ± 1175 | 340 ± 130 | 1089 ± 370 |
Empuje de fuerza c/impulsos | 1.9 ± 0.7* | 2072 ± 806* | 988 ± 389* | 1074 ± 334 |
POTENCIA MÁXIMA | ||||
Sentadilla | 0.8 ± 0.2 | 934 ± 228 | 1234 ± 385* | 1004 ± 344 |
Sentadilla Búlgara | 0.8 ± 0.2 | 887 ± 206 | 1760 ± 582* | 1119 ± 422 |
Empuje de fuerza c/impulsos | 0.6 ± 0.2 | 692 ± 194 | 3297 ± 1298* | 1049 ± 368 |
Tabla 1. Duración de las repeticiones, impulso, potencia media y datos de trabajo total durante sentadilla, sentadilla búlgara y empujes con impulso durante sesiones de fuerza y potencia máxima. Datos expresados como media ± DE.
- La Figura 1 nos muestra que el lactato sanguíneo aumentó después de la sesión de fuerza, pero no después de la sesión de potencia. La percepción subjetiva del esfuerzo también fue mayor después de la sesión de fuerza que después de la sesión de potencia.

- La electromiografía de superficie (sEMG) aumentó dentro de las series para ambas sesiones, indicando una mayor activación neuromuscular. El aumento fue mayor y más rápido durante la sesión de fuerza que durante la sesión de potencia.
- La contracción voluntaria máxima (MVC) disminuyó después de la sesión de fuerza, pero no después de la sesión de potencia. La MVC permaneció reducida incluso 24 horas después de la sesión de fuerza, lo que sugiere una fatiga periférica prolongada (Figura 2).

- No hubo cambios en CAR (Figura 3) ni en la altura del CMJ (Figura 4) después de ninguna sesión.


- Hombres y mujeres mostraron diferencias en el cambio relativo de MVC después de las sesiones. Las mujeres mostraron una mayor disminución de MVC después de la sesión de potencia que los hombres, mientras que ambos sexos tuvieron una disminución similar después de la sesión de fuerza.
- Hubo una relación significativa entre la fuerza relativa durante el ejercicio de sentadilla y el cambio relativo en MVC después de la sesión de potencia. También, una relación entre la carga relativa utilizada durante la sesión de potencia y el cambio en MVC posterior.
¿Qué significa esto?
La investigación reveló una mayor actividad neuromuscular durante ambos tipos de entrenamiento. En particular, después del entrenamiento de fuerza máxima, hubo una reducción significativa y prolongada en la función que duró hasta 24 horas, un fenómeno ausente en el entrenamiento de potencia.
Después de las sesiones de fuerza, hubo una disminución notable en la contracción voluntaria máxima (MVC), mientras que no hubo cambios significativos en la tasa de acción concéntrica (CAR) o la altura del salto con contramovimiento (CMJ). Esta diferencia se puede atribuir al mayor esfuerzo general exigido durante las sesiones de fuerza (producto de la mayor carga total), lo que llevó a niveles más altos de lactato después de la sesión y sugiere un desafío metabólico intensificado. Este patrón se alinea con investigaciones anteriores en las cuales se encontraron hallazgos similares tanto en individuos con experiencia en entrenamiento como en aquellos sin experiencia previa (2, 3).
A continuación, exploraremos algunos detalles adicionales que ayudarán a proporcionar una comprensión más completa de estos resultados.
#1. La fatiga periférica ocupa un lugar central
A diferencia de las ideas presentadas en investigaciones anteriores (3, 4), este estudio desafió la noción establecida al resaltar la importancia de la fatiga periférica en lugar de la fatiga central como el factor principal que impulsa la disminución de la capacidad de contracción voluntaria máxima (MVC) observada.
En este contexto, se subraya que los mecanismos de fatiga periférica, relacionados con el daño muscular localizado o la acumulación de metabolitos (evidenciados por incrementos modestos en los niveles de lactato en sangre), podrían haber impactado la liberación y recaptación de Ca2+ en el retículo sarcoplasmático (5). Esta alteración, a su vez, habría afectado el vínculo entre la excitación y la contracción muscular. Por consiguiente, estos factores surgieron como los elementos fundamentales que contribuyeron de manera significativa a los resultados observados. Resulta llamativo el hecho de que, a pesar de su rol central en la adaptación al entrenamiento de fuerza y potencia, el ejercicio de alta intensidad orientado a la fuerza no generó fatiga central.
#2. Mediciones de la función muscular
Las evaluaciones de la función muscular se llevaron a cabo 10 minutos después de completar la serie final, en lugar de hacerlo inmediatamente después de la última repetición. Esta elección se efectuó con el propósito de atenuar la posible influencia de factores como la isquemia o las alteraciones en el pH muscular (6), que podrían afectar la propagación de los potenciales de acción y la función contráctil, y, por lo tanto, posiblemente incidir en los resultados. La elección del momento de estas evaluaciones podría tener un impacto sustancial en la medición de la CAR, ya que la fatiga central tiende a recuperarse rápidamente después del ejercicio (7). En consecuencia, es plausible que la fatiga central podría haber estado presente justo después de la sesión de entrenamiento, solo para haberse disipado antes de la evaluación realizada en el marcador de 10 minutos después del ejercicio.
Conclusiones e implicaciones prácticas
- Este estudio demuestra que, inclusive en atletas de élite, el entrenamiento de fuerza provoca fatiga muscular, particularmente en comparación con el entrenamiento de potencia. Esto se origina en una tensión mecánica más intensa sobre las fibras musculares y una carga de trabajo total mayor, si bien no siempre resulta en fatiga nerviosa. En caso de que aparezca fatiga nerviosa, esta disminuye rápidamente una vez concluida la actividad.
- La sensación de cansancio después de una sesión intensa está principalmente relacionada con la fatiga muscular, que puede influir en nuestro rendimiento muscular hasta 72 horas después. No obstante, esto no excluye la presencia de fatiga nerviosa. Numerosos estudios la han observado, especialmente durante esfuerzos cardiovasculares prolongados. Además, algunos estudios sugieren que esta fatiga podría deberse a la acumulación de ciertos metabolitos, como el amoníaco muscular, que en exceso en la sangre podría tener efectos neurotóxicos y provocar fatiga central.
Referencias
1) Gandevia. (2001). Spinal and Supraspinal Factors in Human Muscle Fatigue.
2) Brandon y cols. (2014), Neuromuscular response differences to power vs strength back squat exercise in elite athletes.
3) Linnamo, Häkkinen, & Komi. (1997). Neuromuscular fatigue and recovery in maximal compared to explosive strength loading.
4) Häkkinen. (1993), Effects of fatiguing heavy resistance loading on voluntary neural activation and force production in males and females.
5) Hill y cols. (2001). Sarcoplasmic reticulum function and muscle contractile character following fatiguing exercise in humans.
6) Fitts. (1994). Cellular mechanisms of muscle fatigue.
7) Søgaard y cols. (2006). The effect of sustained low-intensity contractions on supraspinal fatigue in human elbow flexor muscles.
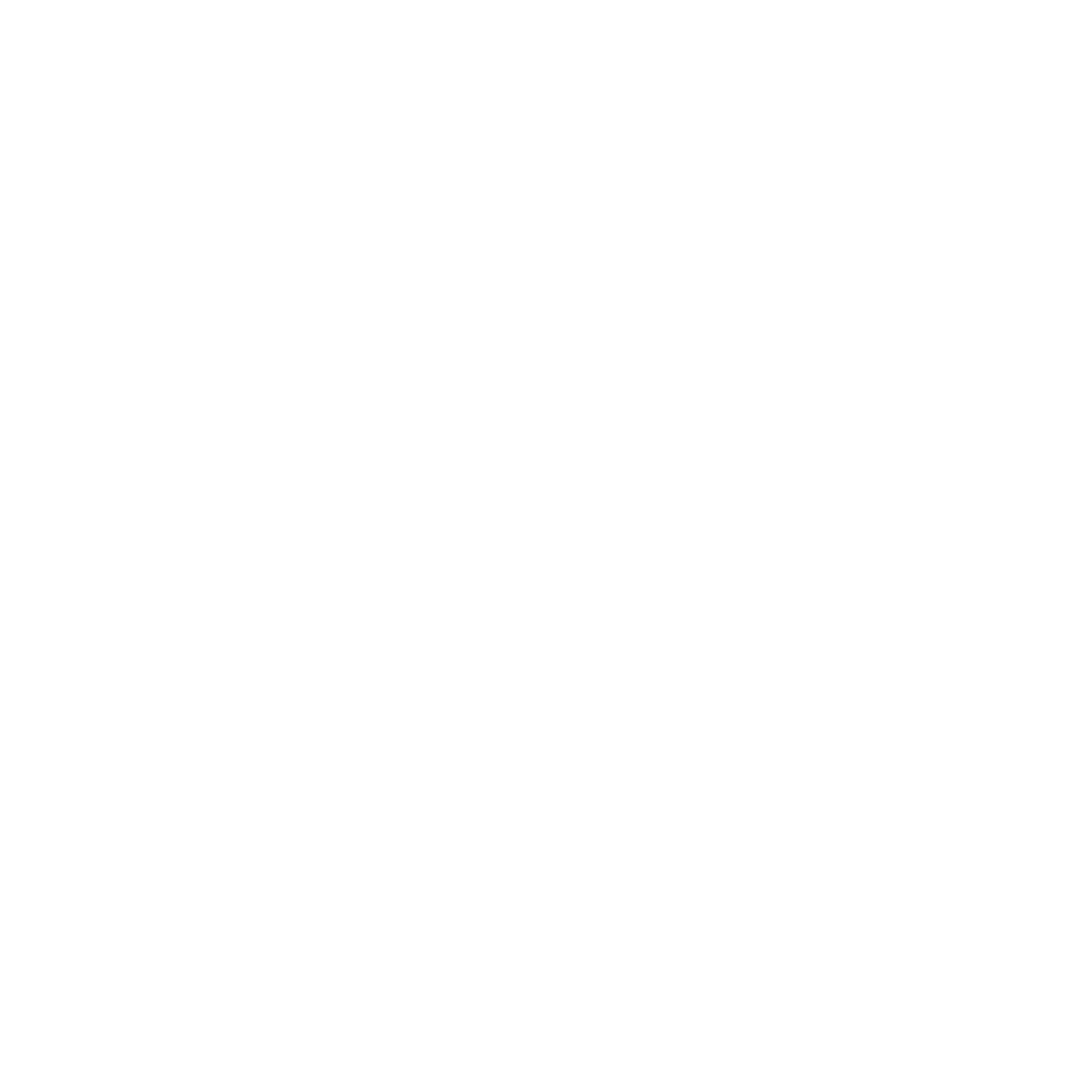
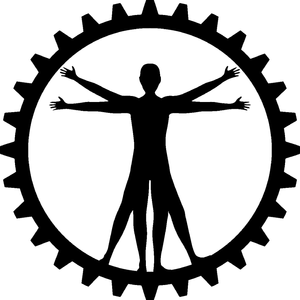







Discusión de miembros